Leer hoy a Kafka
Marisa Siguán
En esta conferencia del ciclo «Año Kafka», la investigadora y catedrática de literatura alemana en la Universidad de Barcelona Marisa Siguán desentraña algunos de los mecanismos de escritura con los que el autor de El proceso nos desorienta y nos lleva a buscar constantemente interpretaciones en sus textos. Como ella misma afirma, «las obras de Kafka ocupan un estante de una librería, mientras que sus interpretaciones llenan habitaciones enteras».
Ya en 1955, Theodor Adorno escribió sobre los textos de Kafka una frase que se ha popularizado: «Cada frase dice “interprétame”, y ninguna quiere permitirlo». Efectivamente, si las obras de Kafka ocupan un estante de una librería, sus interpretaciones llenan habitaciones enteras, ya que una de las claves de su éxito radica en esa capacidad de provocar lecturas diversas. Kafka nos desorienta sistemáticamente. Aunque describe situaciones concretas, estas no corresponden a nuestra experiencia de realidad, por lo que sus textos nos llevan a pensar que hay un sentido oculto, metafórico en ellos, y así nos impulsan a descifrarlo.
«CONSISTO EN LITERATURA»
En una cita muy famosa, extraída de una carta que le escribe a Felice Bauer el 14 de agosto de 1913, Kafka da esta definición de sí mismo: «No tengo ningún interés literario, sino que consisto yo mismo en literatura, no soy ni puedo ser otra cosa». En otra carta escrita a su amigo Oskar Pollak años antes, en 1904, el joven Kafka revela cuál es para él la función de la literatura:
«Pienso que solo deberíamos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en la cara, ¿para qué leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices en tu carta? Por Dios, podríamos ser felices, igual de felices, sin libros. Y si nos hicieran falta libros para ser felices, podríamos escribirlos nosotros mismos, llegado el caso. No, lo que necesitamos son libros que caigan sobre nosotros como un golpe dolorosísimo.»
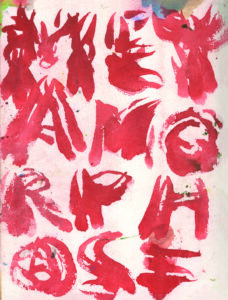
Ilustración de Miquel Barceló para La transformación de Franz Kafka. © Galaxia Gutenberg_1
PRIMER MECANISMO KAFKIANO: EL ANTIRREALISMO
¿Qué mecanismos utiliza Kafka para conseguir que su literatura provoque esta irritación y desoriente nuestras lecturas?
El profesor de literatura alemana moderna Manfred Engel menciona en el Kafka-Handbuch lo que denomina «narración antirrealista»: Kafka crea, o describe, mundos ficcionales que contradicen nuestra experiencia del mundo. En sus obras aparecen seres y sucesos imposibles –según nuestra experiencia de la realidad–, como Gregor Samsa, convertido una buena mañana en un escarabajo, las extrañas instancias judiciales de El proceso, o bien el misterioso ser-artilugio, llamado Odradek, en el relato «La preocupación del padre de familia». Podemos aceptar todas estas desviaciones de nuestro principio de realidad, basado en nuestra experiencia del mundo, a partir del concepto de creación; es decir, podemos aceptarlos si nos podemos decir que responden a mundos fantásticos, que pertenecen a la ficción. Pero para ello, estas desviaciones deberían ser explicitadas de algún modo como ficcionales en el texto, o enmarcadas en un mundo definido como totalmente ficcional. Sin embargo, esto no sucede: El mundo que Kafka describe al detalle se corresponde en muchos aspectos concretos con el real, y las figuras que se mueven en él no cuestionan en absoluto las desviaciones de la supuesta normalidad: la familia de Gregor Samsa considera un engorro la presencia del inmenso escarabajo, pero no se pregunta en ningún momento cómo es posible semejante monstruosidad. Tampoco Gregor Samsa se rebela frente a ello, acepta como realidad lo que podría considerarse una pesadilla. De la misma manera, muchos otros personajes kafkianos aceptan situaciones incomprensibles. En El proceso, Josef K., un alto cargo de un banco, asume sin mayores aspavientos su extraña detención por estrafalarios y supuestos guardianes de unas instancias judiciales anónimas.
Kafka dosifica la presencia de lo fantástico de forma tal que su interferencia con lo que corresponde a nuestro principio de realidad hace que nos cuestionemos este mismo principio y acabemos preguntándonos: ¿qué es lo real? Incluso para sus personajes, los textos de Kafka ponen en cuestión esta capacidad de distinción entre realidad e imaginación, entre el mundo interior y el exterior. El protagonista de El proceso se inventa al carpintero Lanz, pregunta por él por la calle y le indican el camino a su casa. Una mañana decide presentarse en el supuesto juzgado que ha iniciado acciones contra él, aunque no ha recibido ninguna citación ni sabe dónde debe acudir. Aun así, no solo encuentra la sala, sino que dentro lo está esperando el juez. Al final de la novela, a pesar de no haber recibido ninguna noticia del supuesto juzgado, Josef K. espera sentado en su habitación a que vengan a buscarlo y aparecen unos sicarios para llevárselo.
Interpretamos estas incomprensibles desviaciones de la norma como un indicio de que la representación nos esconde algo. De ahí que tendamos a leer los textos de Kafka como metáforas que remiten a un sentido que desconocemos. En realidad, al leer hacemos lo mismo que Josef K. con su misterioso proceso: intentamos descifrar su sentido oculto, para comprender, pues Kafka no ofrece ninguna explicación del mundo que crea.
Kafka narra con un laconismo extremo, con un lenguaje preciso y concretísimo. Circunscribe el lenguaje a la representación de lo objetual y delimitado, de lo que se percibe con los sentidos.Se limita a la presentación de procesos externos; es decir, a lo que percibe el protagonista. El narrador no parece saber más que sus personajes en cada momento y, por ello, tampoco lo sabemos los lectores. Así, el narrador tampoco expone motivaciones o desarrollos psicológicos. De Josef K. entendemos que tiene un alto puesto en un banco y ambiciones de ascenso; o las ha tenido, porque es director o subdirector. Lo podemos interpretar no porque se nos explique, sino a partir de una escena donde se pelea con el sustituto del subdirector por un cliente a quien él no ha hecho, por cierto, el suficiente caso. Es decir, se nos describen acontecimientos y procesos, pero sin evoluciones psicológicas. Con esto, los protagonistas acaban resultando bastante opacos para el lector y, por tanto, de nuevo, necesitados de interpretación.
Kafka era extremadamente reacio al lenguaje hiperbólico de las vanguardias; el expresionismo le horrorizaba. También tenía horror absoluto al psicologismo de un escritor como Arthur Schnitzler. Admiraba, en cambio, a Heinrich von Kleist, a Gustave Flaubert, a August Strindberg o a Fiódor Dostoievski. Al rememorar su primera conversación con Kafka, su amigo Max Brod recuerda que «admiraba la magia de lo sencillo y el lenguaje sencillo» y que
«rechazaba todo lo que le diera la impresión de intelectual, artificioso o forzado. Como ejemplo de lo que le agradaba, citó un pasaje de Hofmannsthal: «el olor de las baldosas mojadas en el zaguán», y se quedó un buen rato callado, sin añadir nada, como si aquellas palabras familiares y modestas hablasen por sí mismas.»
Walter Benjamin escribe en 1934 sobre la fría mirada de Kafka ante las cosas desconocidas, sobre su tomar nota del mundo, acompañado de una sensación de asombro:
«Kafka es infatigable a la hora de materializar el gesto, pero nunca lo hace sin asombro. Le quita al gesto humano el soporte tradicional sobre el que se asienta y lo reduce así a un objeto que da pie a inacabables reflexiones.»
El asombro ante los objetos surge siempre de la extrañeza del mundo. En «Descripción de una lucha», una narración que deja inacabada después de muchos intentos, habla sobre la extrañeza dolorosa de las cosas:
«Me sentía tan débil y desgraciado que me tumbé con la cara contra el suelo del bosque, incapaz de soportar el esfuerzo de ver las cosas del mundo a mi alrededor. Estaba convencido de que el mero hecho de moverse o de pensar era fruto de una lucha y que, por lo tanto, había que guardarse de él.»
Huyendo de este insoportable «esfuerzo de ver las cosas del mundo», podríamos concluir que Kafka se refugia en su descripción. Vive permanentemente con la sensación de incongruencia entre su mundo interior y el exterior, entre las exigencias de la escritura, que es su pasión dolorosa interior, y las de la vida ordenada y burguesa exterior: el trabajo en la compañía de seguros; durante la guerra, la supervisión de la fábrica que se supone que llevan entre su cuñado, que está en el frente, y él, a quien la fábrica no le interesa en absoluto; el matrimonio que pretende, pero nunca realiza; la dificultosa relación con Felice Bauer….
El tema de la incompatibilidad entre el arte y la vida es recurrente en el cambio del siglo xix al xx, al menos en la literatura de habla alemana. Recordemos a Rilke y Los cuadernos de Malte Laurids Brigge o a Thomas Mann, que se estiliza a sí mismo como el artista burgués por excelencia e inventa a Aschenbach, también artista burgués por excelencia que se derrumba ante la pasión y crea a partir de allí lo mejor de su obra, pero a costa de todo lo que representaba antes.
Estamos en la época del desmembramiento del Imperio austrohúngaro y de la Primera Guerra Mundial. La Praga de Kafka es una ciudad conflictiva, hay choques frecuentes y duros entre los nacionalistas checos y la minoría alemana, además reina un antisemitismo exacerbado que deja a la población judía doblemente expuesta a los dos frentes: se reprochaba a sus miembros no ser suficientemente checos o no ser suficientemente alemanes. En ese sentido, no es casual que la desintegración social y el aislamiento jueguen un papel tan importante en la obra literaria de Kafka. El horror de ser extraño y objeto de la curiosidad de los demás y el miedo a la irrupción del mundo exterior en el interior están presentes en muchas de sus narraciones. En «Preparativos para una boda en el campo» –otra narración que deja incompleta– esto le lleva a la fantasía genial de enviar a su cuerpo vestido a enfrentarse con el mundo:
«¿No podría hacer lo que siempre hacía de niño en situaciones peligrosas?, ni siquiera tengo necesidad de ir yo mismo al campo, no hace falta, enviaré tan solo a mi cuerpo vestido. Sí, enviaré a mi cuerpo vestido. Si se dirige vacilante hacia la puerta de mi habitación, esa vacilación no será síntoma de miedo, sino de su futilidad. Tampoco será debido a la emoción si da un traspié en las escaleras o si viaja al campo sollozando y cena allí entre lágrimas. Pues yo estaré, entre tanto, acostado en mi cama, cubierto con una manta amarillo-castaño, expuesto al aire que sopla por la ventana. Y mientras estoy acostado en la cama, tengo la forma de un gran escarabajo, de un ciervo volante o de un abejorro, creo.»
En estas líneas el autor anticipa la imagen de la conversión en escarabajo, que será el tema de La metamorfosis. En esta primera versión, la transformación en escarabajo tiene una función obviamente liberadora. El cuerpo puede ir realizando, aunque con dolor, las actividades que el entorno espera de él, mientras la verdadera identidad se mantiene resguardada y a salvo en casa, en la cama. Es, por tanto, una fantasía de liberación. En la narración posterior, en La metamorfosis, este intento de liberación no es una fantasía, sino que se ha convertido en realidad y se paga con la muerte. El entorno social no perdona semejantes desviaciones de la norma.
En estas citas de las narraciones de Kafka ya se puede apreciar su escritura descriptiva y concisa: su actitud de distancia ante lo escrito, la ausencia absoluta de un narrador que comente y que valore nada, la ausencia de cualquier gesticulación y, a la vez, la riqueza de detalles. Por ejemplo, el hecho de que la manta sea amarilla-castaña o la duda del narrador entre diferentes tipos de insectos para acabar decidiéndose por un abejorro. Con esto, la narración oscila entre las marcas de realidad y las de ficcionalidad, y estas nos obligan a interpretar lo narrado, a decidir sobre su sentido.
SEGUNDO MECANISMO KAFKIANO: LA REDUCCIÓN DEL LENGUAJE AL MÍNIMO
La poética de Kafka es también una poética de reducción del lenguaje al mínimo, ya incluso durante el proceso de escritura. Si miramos el manuscrito de El proceso, podremos ver cómo va reduciendo frases a partir de lo que tacha, y lo que tacha es extremadamente significativo. Kafka tenía una escritura muy clara, y cuando tacha algo lo hace simplemente con una línea, de forma que se puede ver muy bien lo que ha quedado suprimido. Al principio de la novela han detenido a Josef K., y este ve a tres personas mirando por la ventana desde la casa de enfrente, cosa que no le gusta nada. Hace unos gestos y, entonces, los tres retroceden unos pasos. Incluyo aquí el fragmento indicando lo que está tachado:
«Los tres retrocedieron enseguida unos pasos, y los dos ancianos se situaron incluso detrás del hombre […] [Fragmento tachado: Me informaré de quienes son esta gente y les quitaré las ganas de diversión] Gente impertinente, desconsiderada, dijo K., volviéndose hacia el cuarto. Posiblemente el inspector estaba de acuerdo, como creyó percibir K. con una mirada de soslayo. [Fragmento tachado: «Muéstrale quién eres,» [pensó K.] se dijo K. «y no te opondrá resistencia durante mucho tiempo, si puedes sacudir a la gente en el banco también serás capaz de hacerlo con estos señores].»
Lo tachado concedía una mayor verosimilitud psicológica al comportamiento del personaje. Nos daba indicios de que la ficción se basa en una realidad reconocible y construye un mundo verosímil, identificable. Nos hacía más comprensible al personaje, ya que un alto ejecutivo de un banco no ha llegado a su posición sin hacer nada, y es de suponer que tiene una autoridad y sabe manejarla. En el fragmento tachado, incluso se nos dice que sabe «sacudir a la gente», por tanto, que opusiera resistencia a la detención sería lo más lógico. Tachando la frase, Josef K. pierde verosimilitud y lógica reconocibles para nosotros según nuestro concepto de realidad, y con ello pasa a estar necesitado de interpretación. Nos hace sospechar que la escena habla en clave, que su planteamiento remite a algo diferente, que es metafórica, que tenemos que interpretarla a otros niveles. De entrada, nos preguntaremos: ¿por qué no se resiste K. a la detención?, ¿qué motivo oculto puede haber? Entonces, y a pesar de la frase con la que se inicia la novela, que indica que alguien debía haber calumniado a Josef K., pues sin haber hecho nada malo un buen día es detenido, nos planteamos que quizá sí que sea culpable en algún sentido oculto, y el intento de entender lo que sucede nos ocupa durante todo el proceso de lectura.

Ilustración de Miquel Barceló para La transformación de Franz Kafka. © Galaxia Gutenberg
TERCER MECANISMO KAFKIANO: EL DESPLAZAMIENTO DEL SENTIDO
Otro de los mecanismos de construcción de los textos de Kafka es el continuo desplazamiento del sentido en la construcción de sus frases y párrafos: las frases se van sucediendo y la que sigue limita, casi contradice, la afirmación que se nos ha dado en la frase anterior, lo que impide fijar el sentido del texto y nos lleva a la desorientación constante y, con ello, también a pensar que tenemos que recurrir a alguna interpretación alegórica. Como ejemplo, valga este aforismo que escribió en la primavera de 1918: «el camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino muy cerca del suelo. Parece hecha más para tropezar que para andar por ella». De la primera a la segunda frase varía la dirección de nuestro pensamiento. El camino hacia una meta que no se nos especifica no va en línea recta, como nos parecía en la primera frase, sino que parece ir en sentido transversal a la primera aseveración: no se trata, entonces, de ser un buen equilibrista que sepa andar por encima de una cuerda, sino de ver la cuerda y no tropezar con ella. El cambio de perspectiva pone en duda la primera frase y obliga a la constante reinterpretación de lo dicho, pues el discurso tanto propone posibilidades de interpretación como las niega. Es este un recurso muy frecuente en los textos breves de Kafka. Pero también en un texto largo e inacabado como El proceso se muestra una estrategia semejante. Como hemos visto, la novela se abre con una frase taxativa: «Alguien debía de haber calumniado a Josef K. porque, sin saber hecho nada malo, fue detenido una mañana». A lo largo de la novela, esta frase queda cada vez menos clara.
En «Los árboles», otra narración breve, también vemos esta estrategia de desplazamiento de sentido:
«Pues somos como troncos de árboles en la nieve, en apariencia yacen apoyados sobre la superficie y con un leve empujón deberían poder apartarse. No, no se puede, pues están unidos firmemente al suelo, aunque cuidado, también esto es solo aparente.»
El texto se inicia con una comparación y para ella utiliza una imagen, es decir, nos sitúa de camino hacia una posible metáfora: los seres humanos somos comparables a los árboles en la nieve. Dado que aquí sí se nos exponen los términos de la comparación, podemos continuar la lectura con la confianza de que enseguida se nos explicarán las bases que justifican esta comparación, esta posible metáfora del ser humano como tronco de árbol en la nieve. Y así sucede, de forma que seguimos tranquilos y con curiosidad la argumentación. La supuesta facilidad del movimiento de los troncos es pura apariencia, pues los troncos están arraigados en el suelo. Esto responde a nuestro conocimiento de la realidad y, a partir de ahí, podríamos interpretar la imagen. El problema surge con la última frase, que remite este conocimiento, a su vez, a las apariencias. Este final da una vuelta de tuerca más a lo afirmado, el texto nos empuja a una búsqueda del sentido que nos oculta: si también la fijación de los troncos en el suelo es una apariencia, ¿cómo se ha de entender la comparación del ser humano con un tronco en la nieve? Kafka nos enfrenta siempre a nuevas preguntas, abandonados ya por el texto que nos ha colocado en el inicio de nuestra búsqueda de sentido.
CUARTO MECANISMO KAFKIANO: PREGUNTAS CON RESPUESTAS INADECUADAS
Los textos de Kafka dejan abiertas las preguntas que plantean. Sus personajes se han de confrontar con experiencias que no son integrables en su propia representación del mundo ni en la nuestra. Para intentar aclararse, empiezan a preguntar, pero sus preguntas no llevan a respuestas que permitan aprender algo sobre lo preguntado, sino todo lo contrario, vehiculan un mayor desconcierto. No conducen a la comprensión, sino que oscurecen aún más su posibilidad; convierten el objeto de la pregunta en incomprensible, porque empiezan a poner en cuestión lo que constituía el saber y la imagen del mundo de quien inquiere. De este modo, una simple pregunta sobre información básica se puede ver convertida en una pregunta ontológica o existencial. Un ejemplo de ello sería un breve texto del legado de Kafka, «Un comentario», incluido en un cuaderno de notas de 1922, es decir escrito dos años antes de morir:
«Era a primera hora de la mañana, las calles estaban limpias y vacías, me dirigía a la estación. Al comparar el reloj de una torre con mi reloj de pulsera, me di cuenta de que era mucho más tarde de lo que creía y tenía que darme prisa. El susto por ese descubrimiento me hizo vacilar en mi camino. Todavía no me orientaba bien en aquella ciudad. Por suerte, había un policía cerca. Me dirigí a él y sin aliento le pregunté el camino. Sonrió y dijo:
–¿Esperas que yo te muestre el camino?
–Sí –dije–, ya que yo solo no soy capaz de encontrarlo.
–Déjalo correr, déjalo correr –dijo, y se dio la vuelta trazando un gran arco como alguien que quiere sonreírse a solas.»
Es un texto muy comentado como ejemplo de cómo una pregunta de la vida cotidiana que apela a una información básica se puede acabar convirtiendo en una pregunta ontológica. ¿Por qué iba a negarse, si no, un policía o un guardia urbano, supuestamente al servicio de la comunidad, a indicar un camino? Preguntar por un camino y recibir una respuesta forma parte de nuestras expectativas y experiencias cotidianas. Si el guardia se niega a mostrar el camino y exhorta a dejar correr el hecho de buscarlo, se impone la sospecha de que el texto está planteando una pregunta ontológica, que la respuesta se refiere metafóricamente a la imposibilidad de encontrar un camino en la vida. Es decir, se trata de una respuesta que conduce la narración a la interpretación existencial por nuestra parte, porque, si no, no nos podemos explicar por qué un guardia se niega a darnos indicaciones. Y de ello se pueden hacer muchas lecturas.
Una de ellas remite al contexto y a los conocimientos científicos de la época, cuando se están cuestionando todas las certidumbres que la ciencia ha mantenido, incluida la percepción del tiempo. En el cambio de siglo se plantea, como consecuencia de la creciente tecnificación, la necesidad de estandarizar el tiempo, porque las diferentes horas locales suponían un problema para establecer horarios comunes para las comunicaciones, como los telégrafos o, muy específicamente, el transporte ferroviario. En 1912 se celebra una Conferencia Internacional de la Hora en París con el objetivo de definir las condiciones necesarias para el establecimiento de una hora mundial. La conferencia determinó el sistema de los husos horarios y fijó el meridiano de Greenwich como grado cero. En 1913 se emite desde la Torre Eiffel la primera señal acústica para todo el mundo, de forma que, desde ese momento, hay una hora oficial generalizada y una precisión en la medición del tiempo desconocida hasta el momento. La generalización del reloj de bolsillo, la disponibilidad constante de la hora precisa, trae consigo una nueva percepción del tiempo y de su paso. Esto se une a la aceleración generalizada que supone la vida en las ciudades industrializadas y marcadas por el paso del transporte de tracción animal al de tracción mecánica. Aunque a estas alturas estamos tan acelerados que nos parece difícil imaginarlo, pasar del coche de caballos al tren o al coche mecánico ya suponía un cambio de ritmo importante. Esta aceleración urbana y tecnológica define el nerviosismo como uno de los rasgos del hombre moderno y urbano, sometido a tantos estímulos sensoriales en las ciudades que se industrializan; este nerviosismo incluso se considera una enfermedad.
El protagonista de «Un comentario» parece ser el prototipo de urbanita acelerado, nervioso y en conflicto con el tiempo, marcado por la diferencia entre la hora oficial y la de su reloj, inseguro también en cuanto al espacio que ha de recorrer para amoldarse a un medio de transporte determinado por la hora oficial precisa. Por esos mismos años, Einstein había puesto en entredicho la concepción newtoniana de tiempo y espacio, mostrando la interrelación entre ellos, con lo que también estos principios, considerados sólidos, se habían vuelto relativos. Kafka conocía las bases de la teoría de Einstein porque frecuentaba el salón de la familia Fanta, donde se trataban temas de actualidad científica y acudían científicos a explicar la actualidad.En 1922, en Praga, se estrenó una película muda sobre las bases de la teoría de la relatividad: Die Grundlagen der einsteinschen Relativitätstheorie, dirigida por Hans Kornblum. Se ha perdido la cinta original, pero se conservan fragmentos de una versión inglesa con escenas y textos intercalados, entre los que encontramos este: «Time is not the same in different places. We have lost our sense of direction, direction is seen to be only relative» [El tiempo no es el mismo en diferentes lugares. Hemos perdido el sentido de la orientación; la dirección parece ser solo relativa].
Es como si Kafka trasladase esta conciencia de inseguridad al protagonista de su historia. Por un lado, estaría el saber científico; por otro, la percepción sensorial, que sigue funcionando en nuestro día a día al margen de la teoría de la relatividad. El saber sobre el mundo por el que regimos nuestra vida cotidiana se ha quedado obsoleto y los descubrimientos científicos vuelven el mundo incomprensible de nuevo. El yo narrativo del texto pregunta para obtener información y confía en sus conceptos de tiempo y espacio; el policía y el reloj de la torre apelan, quizás, a la nueva ordenación pública de tiempo estandarizado y espacio desconocido. Con su improbable respuesta, interpretamos que el policía trata la pregunta, o bien como una cuestión existencial, interpretando el camino como el camino de la vida, o bien como una cuestión científica basada en los últimos conocimientos, demasiado complicados para los mortales comunes y corrientes como nosotros.
En «La preocupación del padre de familia», el extraño objeto- personaje de Odradek es como una personificación de las provocaciones dadaístas respecto a la funcionalidad, el orden establecido y la racionalidad lógica del mundo cotidiano. Las preguntas de las instancias oficiales para determinar la identidad de un sujeto –cómo te llamas, dónde vives– no conducen a respuestas identificables. De entrada, el nombre de Odradek no desvela su identidad:
«Algunos dicen que procede del esloveno, y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.»
Respecto a dónde vive, la respuesta de Odradek es: «domicilio indeterminado, dice, y se ríe». Las respuestas a las preguntas no determinan al personaje, no lo hacen más comprensible. Este no se deja encasillar en ninguna de las categorías que las preguntas que se le dirigen puedan clarificar.
Los textos de Kafka nos mueven mediante mecanismos diversos a la conclusión de que no nos queda otra que la búsqueda de un sentido oculto, de lecturas metafóricas, alegóricas o existenciales. Kafka abomina de las metáforas y, sin embargo, al negarse a utilizarlas, crea una obra plagada de imágenes y de preguntas que nos mueven a buscar siempre nuevas interpretaciones. Nos hace sospechar que tenemos que interpretar sus textos a otros niveles, y eso es lo que hacemos; lo que tenemos que hacer. Creo que ahí radica el secreto de su éxito: en la posibilidad de que cada uno pueda hacer su propia lectura con interpretaciones nuevas. Podemos referir a nuestro mundo las preguntas que plantea y ensayar en ellas nuestras respuestas. Sus narraciones parecen presentarnos el mundo como «laberinto incomprensible» y sobre esa experiencia podemos proyectar nuestros propios laberintos. En realidad, cuando habla de insectos, del agrimensor K., del acusado Josef K., del chico en su viaje a América, parece que está hablando de cualquiera de los que le leemos. Kafka provoca nuestra actividad de búsqueda de sentido y aplicamos esta búsqueda a nuestra propia percepción de la existencia.

Ilustración de Miquel Barceló para La transformación de Franz Kafka. © Galaxia Gutenberg
CICLO DE CONFERENCIAS
17.10.24 > 28.11.24
PARTICIPAN THOMAS ANZ • IGNACIO ECHEVARRÍA • CARLOS FORTEA • CARMEN GÓMEZ GARCÍA • ISABEL HERNÁNDEZ • ADAN KOVACSICS • LINDA MAEDING • ELISA MARTÍNEZ SALAZAR • SARA MESA • MANFRED MÜLLER • PAZ OLIVARES • VÁCLAV PETRBOK • ESTHER RAMÓN • MIGUEL SÁENZ • DAVID SÁNCHEZ USANOS • MARISA SIGUÁN
ORGANIZAN GOETHE INSTITUT • FORO CULTURAL DE AUSTRIA • CENTRO CHECO EN MADRID • EMBAJADA ALEMANA • ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE GERMANISTAS • INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS Y TRADUCTORES (IULMYT) • CÍRCULO DE BELLAS ARTES
COLABORA GALAXIA GUTENBERG
CICLO DE PELÍCULAS «KAFKA VA AL CINE»
23.10.24 > 25.10.24
PROYECCIÓN UN VIAJE EN TRANVÍA POR PRAGA (JAN KŘÍENECKÝ) • KAFKA VA AL CINE (HANNS ZISCHLER) • DADDY LONG LEGS (MARSHALL NEILAN)
PARTICIPAN SANTIAGO RUBÍN DE CELIS • HANNS ZISCHLER
ORGANIZA CÍRCULO DE BELLAS ARTES
COLABORA GOETHE INSTITUT
