Organizar para renovar la democracia Entrevista con Marshall Ganz
Jaime Caro
En los sesenta, Marshall Ganz fue uno de los impulsores del sindicato de campesinos liderado por César Chávez, donde nació el «Yes, we can» que años después recuperó la primera campaña de Barack Obama, en la que Ganz también fue una figura clave. Hoy, frente a la crisis mundial de las democracias, este veterano organizador comunitario y profesor de la Harvard Kennedy School apela a la creación de nuevas estrategias colectivas con las que rehacer la política desde la base. En esta entrevista con Jaime Caro, historiador experto en sindicalismo y política estadounidenses, ofrece claves valiosas también para Europa.
Tenemos otra vez a Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Es una segunda venida un tanto diferente de la primera? ¿Qué ha cambiado socialmente en Estados Unidos para permitir otra vuelta de Donald Trump tras el asalto al Capitolio?
La pregunta clave es: ¿cuándo empezó realmente el gobierno de la oligarquía en Estados Unidos? Y la respuesta es: desde la Constitución misma. Esta intentó combinar la idea de democracia –el gobierno del pueblo– con otra muy distinta: que los gobernados deben seguir ciegamente a los gobernantes. Esta tensión ha estado presente durante doscientos cincuenta años, así que no debería sorprender que alguien como Trump vuelva al poder.
Muchos dicen: «Trump no nos representa, eso no somos nosotros». Sin embargo, lo cierto es que el sistema está diseñado para que personas como él puedan gobernar. El Colegio Electoral de Estados Unidos, por ejemplo, distorsiona la voluntad popular. Al final, son los votantes de seis estados los que deciden las elecciones presidenciales, no los de los cincuenta estados. Otro ejemplo de esto es el Senado, donde Rhode Island tiene el mismo número de senadores que California. No hay nada democrático en ello.
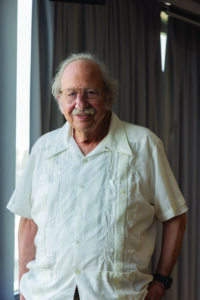
Marshall Ganz en el CBA. Foto Miguel Balbuena
Después de la Guerra Civil hubo una oportunidad de reconstrucción democrática, pero se abandonó tras doce años, y el sistema se reinventó a sí mismo. Se reinstaló un régimen de terror que eliminó cualquier intento de democratizar el país y acabar, por ejemplo, con el racismo estructural. Otro momento clave es 1976, cuando la Corte Suprema decidió que «el dinero habla» [money is speech]. Desde entonces, no es posible establecer un límite al dinero que se gasta en las campañas, y los donantes pueden ser empresas privadas. El resultado es que las empresas ponen millones de dólares y compran políticos. Así nació una industria multimillonaria de marketing electoral completamente desconectada de la gente. Se atacó al gobierno bajo el argumento de que era ineficiente, cuando en realidad se atacaba a la democracia misma con el objetivo de privatizarlo todo. El poder y el dinero se fueron concentrando cada vez más.
Thomas Piketty habla en Capital e ideología (Deusto, 2019) de una «izquierda brahmánica»; es decir, gente culta, bienintencionada, que abandonó sus compromisos con la igualdad: eso es ahora el Partido Demócrata. Así llegó el neoliberalismo, que apoyaba incluso Bill Clinton. Ahora estamos recogiendo lo que se sembró entonces: desigualdad, pérdida de esperanza, abandono. No sorprende que las comunidades excluidas sigan a quien les preste atención. Trump entiende bien esa cuestión. Se puede movilizar con esperanza o con miedo. Él opta por el miedo: reconoce tus temores y te dice que la culpa es de otros. Entonces, te invita a odiar juntos a ese «otro», y él se convierte en tu avatar, tu visionario, tu líder. Pero la movilización a través del miedo crea dependencia. Mientras que movilizar con esperanza es muy distinto: te invita a tomar el control de tu futuro, a generar poder colectivo. Levanta y anima a las personas a hacerse cargo de sus posibles futuros y a tomar decisiones, en lugar de echar la culpa a otros, la esperanza ofrece agencia a las personas.
En suma, lo que quiero decir es que Trump no es algo que haya sucedido por sorpresa, de un día para otro. Son años y años de no tomar en serio a la mayoría de la humanidad. Creo que hay varios partidos en Europa con ese mismo problema. Ahora que Trump ha llegado al poder, salen muchos a decir que hay que resistir. El problema es que, para pelear, necesitas saber por qué o para qué se pelea. Lo que hay ahora mismo es un vacío frente a ese mensaje de odio. Pienso que llenar ese vacío es el trabajo que tenemos por delante.
En ese contexto, Kamala Harris parecía ofrecer una alternativa esperanzadora, pero el entusiasmo duró poco. ¿Qué opinas de su campaña y del papel del Partido Demócrata?

Acto de campaña de Kamala Harris en Glendale, Arizona, 2024
Después de las elecciones, asistí a un encuentro en Jalisco, donde se reunieron los equipos de campaña de Trump y de Harris. Allí me quedó claro que la campaña de Harris se había enfocado en decirle a la gente cómo debía sentirse, en lugar de escuchar cómo se sentía de verdad. Eso es deshumanizante. La campaña tenía lugar en un plano abstracto, de datos y categorías, sin ver a las personas como tales.
Una reportera del New York Times que cubrió la campaña de base de Kamala Harris advirtió algo parecido. Se dio cuenta de que cuando hacían campaña puerta a puerta, los voluntarios solo buscaban «educación», «clima», «sanidad» como si fueran categorías con las que rellenar su formulario, no como realidades humanas complejas, ni atendiendo a lo que querían decir esas personas. Después de estar en la campaña del Partido Demócrata, decidió entrevistar a quienes habían recibido la visita de los voluntarios. Al entablar una conversación real, vio cuáles eran los problemas de la gente y como el Partido Demócrata había desaprovechado la oportunidad de entenderlos para ofrecer soluciones, en lugar de rellenar un formulario puramente estadístico. En el mundo de los data points no hay humanidad real, y ahí es donde se centró la campaña de Kamala Harris.
¿Y qué pasa con figuras como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders? ¿Escuchan de verdad a la gente o también tienen ese problema?
Hay un problema de fondo: la diferencia entre movilización y organización. Hoy en día, casi todo es movilización. Como el coste de distribuir información en internet es tan bajo, todo se basa en convocar, aparecer y desaparecer. Pero nadie se dedica a recoger nombres, nadie se queda ahí y construye comunidad. Además, muchas campañas están centradas en «temas», no en valores. Te defines por estar a favor de los árboles o de los peces, pero no como persona en su totalidad, y eso fragmenta.
La sociedad civil estadounidense ha perdido muchas de sus estructuras organizativas democráticas. Los sindicatos son de las pocas que quedan, aunque no son perfectos. Pero sin sindicatos fuertes, no hay democracia real. Por eso tengo esperanza en lo que están haciendo los trabajadores del automóvil, los de Amazon, Starbucks… Shawn Fain [presidente del sindicato United Auto Workers (UAW) que impulsó una huelga histórica a finales de 2023] y su equipo han demostrado que es posible.
Ese «nuevo sindicalismo», diverso, preocupado por derechos LGTBI, por el medio ambiente, por el racismo, ¿puede ser la base para reconstruir una nueva sociedad civil?
Sinceramente, eso espero. No solo yo, también mucha otra gente. Es solo una hipótesis, pero con fundamento, porque en la sociedad civil estadounidense los sindicatos son casi las únicas organizaciones que todavía se gobiernan democráticamente. No son perfectas, ni mucho menos, pero sus miembros pagan sus cuotas, eligen a sus líderes, toman decisiones colectivas. Y por eso pienso, y lo creo de verdad, que no puede existir una democracia real sin un sector sindical fuerte.
El caso del sindicato UAW [United Auto Workers] es paradigmático: había cierto escepticismo, pero lo que hicieron Shawn Fain y su equipo fue extraordinario, impensable hace unos años. Recuperaron la democracia interna, renovaron el liderazgo y convocaron una huelga de histórica con la que mostraron que sí es posible el cambio desde dentro.
Es cierto que siempre tienen obstáculos: las regulaciones del Departamento de Trabajo, al que Donald Trump quiere asfixiar, la presión política, las dinámicas internas… Pero también es cierto que el clima social ha cambiado: hoy hay más apoyo popular a los sindicatos del que ha habido desde hace mucho tiempo. La gente empieza a verlos otra vez como instrumentos de cambio, no como reliquias. Ahora bien, los sindicatos también tienen que cambiar desde dentro. Muchos se han convertido en simples agencias de servicios: gestionan beneficios y pensiones, negocian contratos, pero han dejado de organizar, de formar líderes, de construir poder colectivo. No es suficiente con hacer bien lo que ya se venía haciendo. Porque, y esto es clave, lo que se venía haciendo era parte del problema. El reto es mucho mayor: debemos combinar fuerzas, hacer confluir el sindicalismo con otros movimientos, como el climático, el feminista, el antirracista, el comunitario, y convertir todo eso en organización; pero en organización de verdad: sólida, democrática, con estructura, con base. No se trata de repetir lo mismo con más eficacia, sino de hacer algo distinto. Se trata de reconstruir, no de mejorar. Porque, si solo intentamos hacer mejor lo que ya hacíamos, volvemos al punto de partida. Y ese punto ya no sirve.
Supongamos que se consigue hacer confluir el movimiento sindical con los movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, Black Lives Matter y, por ejemplo, organizaciones políticas como el Democratic Socialists of América (DSA). ¿Crees que en un escenario así el Partido Demócrata va a ser el problema, o sea, va a ser un dique de contención para este avance?
¿Qué es, realmente, el Partido Demócrata? En serio lo pregunto, ¿qué es? Cuando hablamos de «partido», pensamos en una organización. En países como Inglaterra y en muchos otros de Europa, los partidos son organizaciones reales: tienen miembros, estructuras internas, elecciones para elegir candidaturas. Tú te afilias, participas, votas. Son espacios vivos, con procesos democráticos. En Estados Unidos, no. Aquí lo que tenemos son dos marcas: una marca demócrata y una marca republicana. No son partidos en el sentido organizativo del término: son etiquetas, plataformas de competición electoral. A los candidatos no los elige una militancia comprometida, sino que compiten por representar esa marca, por asociarse a ella como si fuera un sello comercial. Y una vez que llevan esa etiqueta, ya cuentan con cierta legitimidad ante diversos sectores; les otorga visibilidad, acceso.
Detrás de esas marcas no existe una organización política democrática como tal. En algunos lugares, sí hay excepciones locales que cuentan con una mayor organización, pero, a nivel nacional, no existen. Lo que hay es una especie de mercado político; todo está mediado por el dinero. Por eso, cuando estuve en Inglaterra y conocí a diecisiete nuevos diputados laboristas, me impactó ver que el partido tenía millones de miembros. ¡Millones! Eso te permite contar con una base real, con un poder organizado. En Estados Unidos lo que tenemos es una plutocracia, una especie de régimen de los millonarios, porque competir en este sistema cuesta muchísimo dinero, y eso excluye a la mayoría. El reto, por tanto, es enfrentarse a ese régimen, y no resulta fácil: es una lucha real, constante; una pelea de fondo. Pero si queremos democracia, es ahí donde tenemos que meternos. No hay atajos.
Pero, por ejemplo, la campaña de la asamblea Ocasio-Cortez en 2018 se basó íntegramente en la organización comunitaria. ¿Quizás el problema es que la política institucional estadounidense está destinada a sobrevivir ciclos electorales cortos de dos años?

Marshall Ganz durante la conversación en el Círculo con las sociólogas Ana I. Planet (izq.) y Teresa Sordé (dcha.). Foto Miguel Balbuena
El problema o, más bien, el desafío permanente de cualquier movimiento es cómo combinamos dos cuestiones: por un lado, la inversión a largo plazo necesaria para desarrollar una estructura fuerte, real, con raíces y, por otro, la capacidad de responder a las urgencias del momento. Esa tensión siempre está presente. Como ocurre en el ejército, se necesita disciplina, estructura, pero también flexibilidad para responder a lo inesperado.
Por mi experiencia, basándome en la forma en que enseñamos organización, no creemos en «modelos», pues son abstracciones congeladas de un momento en el tiempo. En lo que creemos es en las prácticas vivas, que integran valores, conceptos y habilidades. Porque el contexto cambia, las personas cambian. El cambio es lo único constante. Y si no estás continuamente aprendiendo, desarrollándote, adaptándote, te quedas fuera de juego. Te vuelves irrelevante. De ahí que hablemos de practicar combinando la acción con el aprendizaje, la organización con la reflexión.
Mi madre era maestra, pero ella se definía como «educadora», porque «educador» viene del latín educere, que significa «sacar desde dentro», no «llenar desde fuera». En nuestra práctica, nos enfocamos en cinco elementos básicos, cinco prácticas fundamentales que sirven como guía, ya que muchas veces nos perdemos en lo macro y olvidamos que sin lo micro –sin relaciones reales, sin compromisos reales–, todo lo demás son fantasmas, castillos en el aire. Todo esto requiere lo que en inglés llamamos craft [artesanía]: un trabajo artesanal, hecho con cuidado, con constancia, con atención. No se trata de algo mecánico, sino de un trabajo que haces con las manos, la cabeza y el corazón, como un oficio. En culturas como la japonesa, esa manera de trabajar, cuidadosa, comprometida, que presta atención al detalle, se aplica a todo lo que se hace. No importa si es un cuenco, una mesa o una ceremonia del té; lo importante no es el objeto en sí, sino el cómo se hace, el proceso, la práctica. Me refiero a una práctica que no persigue un resultado inmediato. Es una forma de ser, una forma de estar en el mundo como humanos, que es lo que somos. Y una de nuestras capacidades fundamentales, quizás la primera, es la de construir relaciones, crear vínculos reales.
Sin embargo, vivimos en un mundo donde las relaciones auténticas se han vuelto inusuales. Lo que encontramos por todas partes son transacciones, pero las transacciones no crean comunidad ni futuro; son intercambios, no compromisos. Crear una relación, en cambio, implica asumir un riesgo: el de comprometerse con otra persona. Si uno tiene miedo a ese compromiso, si no está dispuesto a correr ese riesgo, no construirá nada. Se trata de un problema profundo, estructural, no solo individual, sino cultural y político.
Hoy muchas personas dicen sentirse hiperconectadas, pero solas. Y así es, estamos rodeados de conexiones vacías. No hay compromiso, no hay vínculos que nos sostengan. Mucha ficción, mucho flujo de datos, pero poca comunidad real.
Por eso necesitamos contar historias, es una de las prácticas humanas más antiguas. Fue la primera forma de discurso que desarrollamos una vez que tuvimos palabras. ¿Por qué? Porque las historias nos ayudan a enfrentarnos a lo incierto, a lo amenazante, a lo desconocido. Nos permiten imaginar lo posible.
También existe mucha confusión sobre la estrategia, que a veces se complica demasiado. Por estrategia entendemos cómo se conecta la acción con la estructura, sin la cual todo se derrumba. Es semejante a un castillo de naipes o a un globo aerostático: puede parecer sólido, pero con un soplo de aire desaparece. Sin estructura, sin base real, incluso cuando hay movimiento, es como si todo estuviera ocurriendo debajo del agua: hay energía, hay acción, pero no es visible, no se comparte, no se sostiene; es como una ficción. Y muchas veces vemos facciones enfrentadas, en lugar de comunidades que construyen juntas. Puede parecer algo sencillo, casi básico, pero, si no recuperamos esa capacidad de actuar como seres humanos completos, es decir, con nuestras manos, nuestras palabras, nuestras relaciones, estamos perdidos.
Lo que mencionas ya lo escribió tu colega Jane McAlevey en sus obras sobre como revitalizar el sindicalismo…
Pobre Jane, qué pena que la hayamos perdido. Ella entendió el poder y también cómo somos en tanto que seres humanos. Fue una mente y un alma privilegiada que necesitamos leer con atención.
Ella mencionaba la importancia de la sociedad civil, de mantenerla y evitar que desaparezca. En Europa la estamos perdiendo. ¿Qué consejos podrías dar a las gentes europeas?
Tenemos que interconectarnos. Debemos reencontrar nuestra humanidad y fijarnos en los valores que nos unen y por los que queremos luchar. El consejo es uno: es mucho mejor hacer preguntas que dar consejos. Lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ser una alerta para Europa, donde las instituciones son mucho más fuertes que en Estados Unidos y también están más próximas a la gente. Eso no se puede perder. Europa tiene que ver lo que está ocurriendo allí para que no pase aquí.
ORGANIZAR PARA RENOVAR LA DEMOCRACIA 21.05.25
PARTICIPAN MARSHALL GANZ • ANA I. PLANET • TERESA SORDÉ
ORGANIZAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID • UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA • CÍRCULO DE BELLAS ARTES

