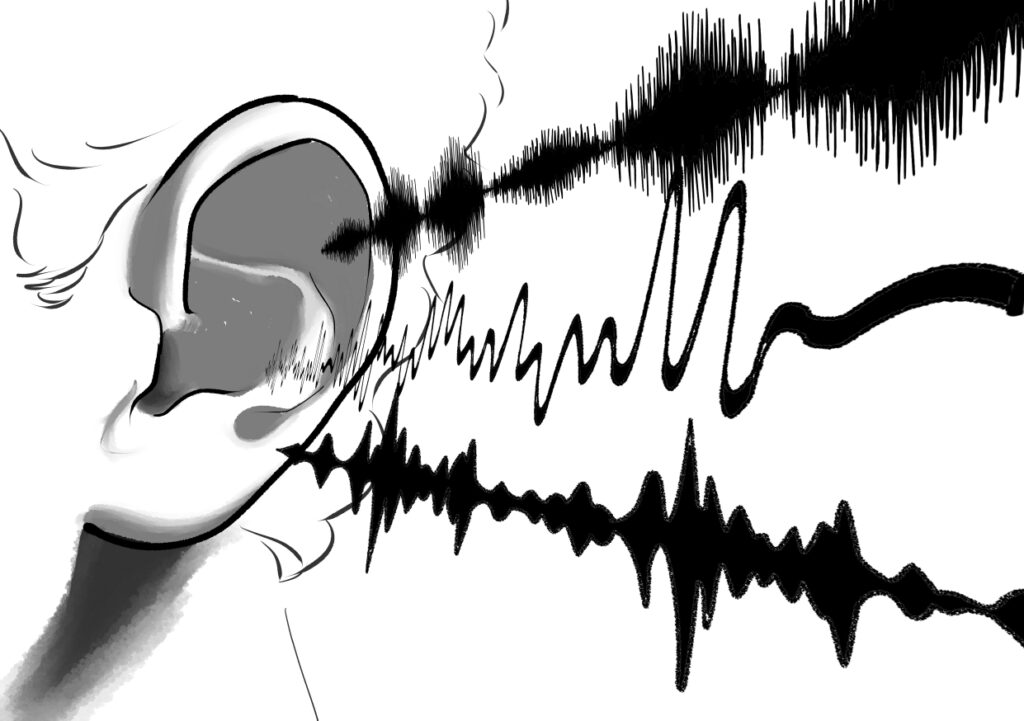Cosas que pasan cuando conversamos
Estrella Montolío
Los beneficios de la conversación son múltiples: conversamos para seducir, para convencer, para sacar adelante proyectos profesionales, para desahogarnos, educar, cotillear o compartir nuestra intimidad. Sin embargo, el poder de esta poderosa herramienta está infrautilizado. La catedrática de lengua española y experta en comunicación Estrella Montolío analiza en esta conferencia, que toma su título de uno de sus últimos libros, todo aquello que entra en juego en una conversación, y nos recuerda que necesitamos «alfabetización conversacional» para interactuar de manera saludable, porque a conversar también se aprende.
El hecho de que los seres humanos dispongamos de un lenguaje articulado supuso un hito en la evolución que nos hizo despegar con respecto al resto de especies animales, ya que nos dotó de la más potente herramienta de socialización, aprendizaje y cooperación que existe: la conversación. A través de la conversación, seducimos, educamos a nuestros niños, sacamos adelante proyectos profesionales… La conversación es el formato comunicativo idóneo para potenciar la cooperación humana, que es, a su vez, la herramienta que nos ha permitido alcanzar grandes logros, como enviar seres humanos al espacio. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial, el poder de la conversación está infrautilizado.
Paleontólogos y biólogos como Emiliano Bruner, autor de La evolución del cerebro humano. Un viaje entre fósiles y primates (2024) coinciden en que, para el grupo humano, la conversación constituye el mismo tipo de tarea grupal que para otros primates el despioje, el grooming, el acicalamiento social, actividad a la que dedican diariamente un tiempo considerable, pues mediante esa ocupación construyen sus vínculos, tejen lazos que van envolviendo y arropando a los miembros del grupo. En el caso de los humanos, nuestro despioje, nuestro acicalamiento social, es un acto vocal: nosotros hablamos y, mediante el lenguaje, vamos tejiendo las relaciones de nuestra tribu, proporcionándole cohesión. Nótese que, con el lenguaje, es posible acicalar a más de una persona a la vez, lo que permite a los humanos ampliar el número de miembros que conforman los grupos. En lugar de unas pocas decenas de individuos, como ocurre con los orangutanes o los bonobos, de acuerdo con el antropólogo Robin Dunbar y su famoso número, los humanos podemos relacionarnos con un grupo de hasta 150 personas.
Estas afirmaciones las comparten aclamados autores como Yuval Noah Harari, quien, en su libro superventas Sapiens (2011), afirma: «el lenguaje nos permitió crear mitos y organizaciones que nos dieron ventaja respecto a otros animales, porque pudimos cooperar mediante el lenguaje en grandes cantidades y dominar el planeta». En efecto, gracias al lenguaje, pasamos de ser animales a dioses, como reza el subtítulo del libro. En otra publicación posterior, Nexus (2024), Harari sostiene la misma tesis y revisa la figura del «contador de historias» y la elaboración humana de mitos, como puede ser el de la religión católica, que impele a movilizarse a un gran número de individuos para la consecución de una serie de objetivos comunes.
EL COTILLEO IMPORTA
De acuerdo con los antropólogos lingüistas, el origen del lenguaje está relacionado con la interacción, y no tanto con esa imagen del contador de historias que concentra el poder de la palabra mientras los demás escuchan pasivamente. Interacciones como el cuchicheo y el cotilleo, que parecen irrelevantes, tienen, sin embargo, una enorme importancia, ya que el hecho de hablar con algunas personas acerca de otras es un principio fundamental en la historia de nuestras interacciones.
LA CONVERSACIÓN, GRAN CANAL DE INFORMACIÓN
La potencia de la conversación radica en que permite transmitir una enorme cantidad de información emocional, por ejemplo, sobre el estado anímico de la persona que habla. Y transmite esa doble información de manera simultánea en tiempo real. Al conversar, además de decir palabras, usamos la comunicación no verbal, que incluye un amplio abanico de datos procedentes de la gestualidad y la gestión del espacio, o de carácter paralingüístico, como las características de la voz, cuyo volumen y ritmo ofrecen información emocional.
A CONVERSAR TAMBIÉN SE APRENDE
El lenguaje es una dotación genética: hablamos porque somos sapiens sapiens y estamos preparados genéticamente para desarrollar un lenguaje articulado. A no ser que en el llamado periodo crítico se aísle a un bebé humano de su comunidad y no reciba los inputs lingüísticos imprescindibles, en cuyo caso nunca podrá desarrollar un lenguaje, un ser humano habla precisamente porque es humano. Ahora bien, hablar de forma solvente, conversar de la manera más eficaz y adecuada en cada contexto ya no es algo innato, sino que se aprende.
La familia constituye un primer proveedor fundamental de patrimonio lingüístico. Es decir, la riqueza léxica que los padres proporcionan a sus hijos, la complejidad de las conversaciones que los adultos de la familia mantienen con sus amigos ante sus niños o la complejidad de la sintaxis que manejan en sus conversaciones dan lugar a un determinado capital lingüístico de los retoños. Los niños que tienen la suerte de crecer en entornos con alto capital lingüístico contarán con un repertorio léxico y sintáctico mayor, también dispondrán de una mayor capacidad para articular conversaciones en diferentes contextos. La escuela es la institución responsable de igualar el nivel de quienes llegan con un capital lingüístico menor respecto del que disfrutan quienes poseen un capital superior. En cualquier caso, ese capital lingüístico tiene que ir ampliándose a lo largo de nuestra vida.
Existen pruebas fehacientes –y consistentes con nuestra experiencia personal– de que nuestra habilidad para conversar o para gestionar las conversaciones –por ejemplo, aparcar una conversación hasta que llegue el momento adecuado de mantenerla– tiene un impacto directo en lo que ahora se llama «marca personal». Diferentes disciplinas comparten la idea de que lo que decimos y cómo lo decimos acarrea una impronta determinante en la percepción que los demás tienen de nosotros. En este sentido, hace unos años, la revista Harvard Business Review publicó un estudio realizado en Estados Unidos que es interesante traer a colación: se trataba de entrevistar a dos mil reclutadores profesionales que debían asignar un puesto a partir de una selección de candidatos exclusivamente telefónica. La conclusión a la que llegó la investigación es que los reclutadores decidían qué cargo y qué franja de remuneración podían ofrecer al candidato o la candidata pasado solo un minuto y medio del inicio de la conversación; esto es: a partir únicamente de la información procedente de cómo ese candidato manejaba el lenguaje, de cómo conversaba.
Otro estudio relevante es el libro En defensa de la conversación (2017), de Sherry Turkle, una autora interesante ya que, tras una larga carrera como tecnóloga en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), estudió lingüística y se especializó en análisis del discurso. En su libro, que incluye un metaestudio en el que revisó centenares de trabajos sobre el tema, concluye que «la calidad de nuestras conversaciones está directamente ligada a nuestra felicidad personal y a nuestro éxito social y profesional». Turkle subraya la estrecha y demostrada relación que existe entre un buen manejo del lenguaje y de la conversación y el éxito profesional. Analiza en profundidad numerosos problemas entre proveedores, empresas y clientes, y apunta a que muchos de ellos se deben al hecho de que los profesionales más jóvenes tienen escasa práctica en la conversación cara a cara. De hecho, estudios recientes realizados en nuestro país demuestran que las generaciones jóvenes –habituadas a interactuar siempre mediadas por un dispositivo, generalmente el móvil– rehúyen el contacto telefónico. En su lugar prefieren una interacción en la que nada corporal está en juego, ni siquiera la voz, y en la que la comunicación puede llevarse a cabo asíncronamente. Ello les proporciona la posibilidad de pensar, corregir, editar y controlar su mensaje, mediante audio o texto, así como evitar lo que consideran una situación caótica: el diálogo real cara a cara, en el que cualquier cosa inesperada podría pasar. Sin embargo, está claro que no mantener contacto directo y personal con los clientes acarrea consecuencias poco deseables desde el punto de vista comercial, puesto que, sin conversación presencial, no se generan lazos de confianza, un elemento fundamental en las relaciones profesionales.
También para el profesor de psicología de la Universidad de Havard Tal Ben-Shahar, experto en el estudio de la psicología de la felicidad, conversar es clave para llevar una vida feliz, y nos recomienda:
1. Mantener relaciones cara a cara con conversaciones que sean íntimas y profundas.
2. Respetar las «islas de cordura», espacios en los que nos dediquemos a una sola tarea, principalmente, pasar tiempo con un amigo.
3. Darnos permiso para ser humanos, dejando que las emociones negativas salgan de nosotros hablando con algún amigo.
4. Dedicar tiempo a actividades que nos aporten significado y placer, como pasar tiempo con alguien a quien apreciamos [aprendemosjuntos.bbva.com/especial/se-puede-aprender-a-ser-feliz-tal-ben-shahar/]
ANALFABETOS CONVERSACIONALES
La conversación es un crisol magnífico para construir conocimiento colaborativo. Cuando nos ronda una idea que no sabemos si es genial o un disparate, y quedamos con una persona en cuya opinión confiamos y a la que le soltamos esa cosa informe que tenemos en mente, nuestro interlocutor lleva a cabo una acción esencial para que se produzca una conversación colaborativa: escuchar. Tras escucharnos, recoge nuestras palabras, le da una cierta forma a lo que le hemos lanzado y nos lo devuelve. Una vez en nuestro campo el mensaje, nosotros lo recogemos, lo reflexionamos, le damos damos otra vuelta y, tras ese peloteo, la idea que inicialmente era un magma deslavazado acaba cobrando una estructura.
Los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman cambiaron el paradigma no solo de los estudios en su campo, sino también los de la economía. Recordemos que Kahneman recibió el Nobel de Economía en 2002 gracias a la teoría de los sesgos heurísticos que rigen las decisiones humanas, elaborada a lo largo de décadas de experimentos junto con su colega Tversky. Dicha teoría, planteada de manera divulgativa en diferentes trabajos, entre ellos, su célebre libro Pensar rápido, pensar despacio (2013) explica por qué a menudo los humanos tomamos decisiones que, lejos de ser racionales, van en contra de nuestro propio beneficio. Por su parte, en el excelente ensayo-biografía Deshaciendo errores. Kahneman, Tversky y la amistad que nos enseñó cómo funciona la mente (2017), Michael Lewis relata cómo estos dos psicólogos que revolucionaron los principios de la economía fueron construyendo su tesis a partir de continuas conversaciones entre ellos. Ya por la mañana, cuando iban a tomar café, empezaba una conversación cotidiana, a través de la cual, a lo largo de los años, fueron desarrollando esta importante teoría.
El lenguaje es una de nuestras características orgánicas, una suerte de regalo que recibimos solo por pertenecer a nuestra especie, como ser bípedos, tener respiración pulmonar y, al igual que el resto de seres vivos, necesidad de alimentarnos. Resulta llamativo advertir que nunca hasta ahora se había concedido importancia a los automatismos que se derivan de estas características orgánicas; es decir, a caminar, respirar o digerir. Sin embargo, en nuestros días, recibimos indicaciones sobre cómo modificar la postura, caminar y sentarnos correctamente; nos inscribimos en cursos para aprender a respirar en el parto, en yoga, en meditación o en pilates; y nos preocupa como nunca antes la nutrición saludable. Ahora bien, ¿qué reflexión existe en el espacio público sobre ese otro automatismo-regalo que es el lenguaje? ¿Qué sabemos acerca de cómo usarlo de la manera más colaborativa, armoniosa y eficaz? Pues bien, al igual que desde los organismos públicos se promueve la alfabetización nutricional para no incurrir en problemas de salud pública, necesitamos alfabetización conversacional para manejar nuestras interacciones de manera saludable. No solo intoxica la comida basura, también hay conversaciones tóxicas muy perniciosas que nos envenenan y que debemos aprender a identificar lo antes posible.
Por otro lado, las conversaciones ejercen sobre nosotros un efecto hormonal. Está demostrado que el estrés conversacional provoca una subida del cortisol, mientras que las conversaciones agradables aumentan la segregación de oxitocina. En este sentido, pensemos, por ejemplo, en una entrevista terapéutica: ¿qué es el diálogo entre un profesional de la psicología y su paciente sino una conversación que templa y armoniza a este último, es decir, que transforma su estado hormonal? Y es que la conversación actúa como una vacuna cuando la usamos para desactivar una situación potencialmente hostil, y funciona como un medicamento si la aplicamos a posteriori, cuando ya existe algún tipo de mal. Precisamente del poder sanador del lenguaje habla el psiquiatra Luis Rojas Marcos en su libro Somos lo que hablamos. El poder terapéutico de hablar y hablarnos (2019), en el que afirma: «hablar es la actividad humana más efectiva para proteger la autoestima saludable, gestionar las dificultades con las que nos enfrentamos a lo largo de la vida, disfrutar la convivencia y las relaciones afectivas y fortalecer el sistema inmunológico, encargado de defendernos frente a las enfermedades».
CONVERSAR ES BAILAR

En la disciplina del análisis de la conversación se maneja habitualmente la metáfora de que la conversación es (como) un baile. Cuando dos personas conversan, parecen conocer los pasos de algún tipo de intercambio. De hecho, en las conversaciones, como en el baile, podemos desplazarnos con fluidez y armonía, con ritmo sincronizado, o bien podemos, en ocasiones, «pisarnos». «Pisarse» en una conversación deja entrever que existe una manera de conversar normal, buena, correcta, amable, respetuosa con los pasos del baile y, por el contrario, algunos momentos en los que esa armonía se rompe. Además, cuando las personas dialogan, sus cuerpos provocan un efecto espejo, reflejando los movimientos de la otra. Las tomografías del cerebro muestran que esa sincronización corporal se da también en la mente: en función de lo agradable que sea la conversación, la sincronización será más amplia y profunda.
Para conversar, al igual que para bailar, hay que coger el ritmo. Para ello es imprescindible la escucha. Escuchar constituye el principio básico para que exista un diálogo. Frente a la escucha, está la sordera, un fenómeno muy interesante que cuenta con varias categorías o tipos: por supuesto, existe la sordera literal, física; sin embargo, la más común es la, llamémosle, sordera selectiva; aquella sordera en que la persona oye las palabras, pero ignora el tono emocional con el que se han pronunciado. Y esa sordera emocionalmente ensimismada repercute de manera significativa en nuestras vidas tanto personales como profesionales.
Otro fenómeno fascinante de la conversación es la interrupción. Las interrupciones pueden ser de cariz diferente: las hay que son solapamientos colaborativos y otras que constituyen solapamientos competitivos. En el primer tipo, alguien se solapa con otro hablante con un propósito empático, por ejemplo, para reforzar o corroborar lo que ese hablante está diciendo, pero no para cambiar de tema ni robar el turno de palabra. Por su parte, los solapamientos competitivos tienen como objetivo desviar el curso de la conversación y hacerse con el turno de palabra. Las interrupciones pueden tener efectos a gran escala, como muestran estudios emprendidos por las aseguradoras médicas de Estados Unidos sobre la escucha entre sanitarios y pacientes. De acuerdo con algunos metaestudios sobre el tema, de media, los médicos interrumpen a los pacientes a los dieciocho segundos de empezar a explicar sus síntomas, lo que implica diagnósticos erróneos en uno de cada veinte casos, pruebas y medicaciones innecesarias, además del malestar y la pérdida de salud de los pacientes, sin contar con las demandas interpuestas a las compañías aseguradoras, que decidieron entrenar a los médicos para que escucharan a sus pacientes al menos un minuto seguido.
LA CONVERSACIÓN EN TIEMPOS DE PANTALLAS
La pérdida masiva de nuestra capacidad de concentración –según Daniel Goleman, el nuevo índice de inteligencia– es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Los expertos en ciencia cognitiva plantean la transformación de nuestras mentes en los llamados cerebros saltamontes que continuamente interrumpen la concentración, el foco, para atender los inputs que llegan a través de distintas aplicaciones, diseñadas precisamente con la intención de vampirizar nuestra atención.
Como dijimos, no hay conversación sin escucha, y la escucha requiere atención; de ahí que podamos afirmar que, en estos tiempos de pantallas, la conversación se está modificando. Diferentes estudios muestran que el simple hecho de dejar un móvil encima de la mesa determina el grado de profundidad de la conversación que se va a mantener, aun cuando esté en modo silencio. La sola presencia del dispositivo divide nuestra atención entre la gente real presente y la gente virtual, inhibiendo la posibilidad de compartir conversaciones significativas. Por todo ello, a fin de fortalecer la capacidad de atención, de escucha, de empatía y de conexión humana, es necesario recuperar la conversación.
La soledad es la falta de conexión humana, un tema de gran calado que nos apela directamente como sociedad. De hecho, en el Reino Unido existe ya un Ministerio de la Soledad, pues la soledad no deseada acarrea serios problemas, físicos y psíquicos a la salud pública. Los datos corroboran que las personas aisladas desarrollan más enfermedades, declaran una menor satisfacción vital y fallecen antes que aquellas con más conexiones humanas. Títulos como El efecto aldea. Cómo el contacto cara a cara te hará más saludable, feliz e inteligente (2022), de Susan Pinker, Hablar con extraños, de Malcom Gladwell, Las palabras importan. Cuando la clave es escuchar (2023), de Kathryn Mannix o La generación ansiosa (2024), de Jonathan Haidt, abordan de un modo u otro el tema de la necesidad de socializar, de mantener conexiones personales para vivir una mejor vida. Justamente en este último libro se plantea la conversación como una herramienta para tratar la salud mental, con resultados iguales o superiores al tratamiento farmacológico, y se recopilan exitosas iniciativas públicas en diferentes países de Europa y Estados Unidos que demuestran que establecer relaciones sinceras, de confianza y facilitadoras, a través de la conversación, es el factor más decisivo para la recuperación de la salud psicológica de una persona.
Necesitamos pensar esa potentísima herramienta que es la conversación para utilizarla mejor y manejarla a nuestro favor. Además, piénselo, es gratis.
CICLO DE CONFERENCIAS «CIENCIA, MEDICINA, HUMANISMO»
2024-2025
20.01.25 > 17.03.25
PARTICIPAN MARIANO BARBACID • CARLOS BRIONES • ESTRELLA MONTOLÍO • MARTÍN BARREIRO • IDOIA MURGA
2023-2024
06.11.23 > 24.06.24
PARTICIPAN LUIS GARCÍA MONTERO • JOSÉ RAMÓN ALONSO • LOLA PONS • ARACELI MANGAS • RAQUEL LANSEROS • ELEA GIMÉNEZ
ORGANIZAN FUNDACIÓN LILLY • CÍRCULO DE BELLAS ARTES