La ciencia poética
Luis García Montero
El poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero abrió el congreso con esta conferencia sobre las intersecciones entre poesía, salud y ciencia. A través de una selección de clásicos de la poesía española, muestra cómo ha ido modificándose la visión de los poetas sobre el cuerpo, la medicina, los médicos y el progreso, desde la Edad Media, cuando el amor se consideraba una enfermedad, al surgimiento de la subjetividad con el Renacimiento, las feroces críticas de Quevedo contra los médicos o la posición de los poetas de vanguardia frente al progreso.
¿QUÉ ME PASA? PALABRAS SOBRE LA POESÍA Y LA MEDICINA
Decir «estoy bien» o «estoy mal», preguntar «¿estás bien?» o «¿estás mal?» crea un tejido humano en el que la poesía y la medicina se encuentran. Si una tarde lluviosa de otoño, una madre está junto a una ventana y alguien se acerca y le pregunta «¿estás bien?», puede estar indagando si acaso tiene dolor de cabeza o un ataque de melancolía propiciado por el otoño. En ese sentido, son muchas las posibilidades o las excusas para unir la cuestión de la salud con la reflexión sobre el estado de ánimo. Eso es lo que hace la poesía –«¿qué digo cuando digo “soy yo”?»–, y también la medicina cuando pregunta «¿qué me pasa?».
Con cada crisis social, la poesía y la medicina se dan la mano. En la crisis del sujeto ilustrado, el romanticismo y las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer ponen en duda las promesas de la felicidad y de la Ilustración. En su «Rima LXXIX» asocia la enfermedad a su crisis personal:
Una mujer me ha envenenado el alma,
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme,
yo de ninguna de las dos me quejo.
Otro famoso ejemplo, ya en la modernidad, en la época de las vanguardias, es la crisis que vivió Federico García Lorca en Poeta en Nueva York. Era el año 1929 y Lorca asistía a la descomposición de la sociedad en la ciudad de Wall Street, donde se vive una situación de inestabilidad histórica, en la que ya se intuye la Segunda Guerra Mundial, se percibe el racismo, el papa Pío XI acaba de firmar los Pactos de Letrán con Mussolini… Lorca condensa esta crisis en el poema «El niño Stanton», una de cuyas estrofas reza así:
Stanton, hijo mío, Stanton.
A las doce de la noche el cáncer salía por los pasillos
y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos,
el vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros
con su casto afán de manzana para que lo piquen los ruiseñores.
En la casa donde hay un cáncer
se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía
Durante su estancia en Estados Unidos, Lorca se hospedó en la granja de la familia Holland, donde había un niño que se llamaba Stanton. Años después, los investigadores fueron a visitar la granja y el dueño les confirmó que en los años veinte estuvo allí un joven poeta español, pero que no era verdad que su hijo Stanton muriera de cáncer, pues nunca padeció esa enfermedad. Lorca recurrió a la ficción poética para encarnar la crisis en un niño que sufre.
UNA ENFERMEDAD LLAMADA AMOR
El medievalista e hispanista Keith Whinnom nos recuerda en su edición de Cárcel de amor (1492), novela del poeta de cancionero Diego de San Pedro, que todos los tratados médicos medievales estudiaban el enamoramiento. El amor en la Edad Media se consideraba una enfermedad corporal, hasta el punto de que Santo Tomás declaró que desear a la propia mujer era mucho más grave que cometer un adulterio. El hombre que cometía un acto sexual fuera del matrimonio pecaba, pero el que deseaba a su mujer y se acostaba con ella, no para reproducir la estirpe sino por deseo, no solo estaba cometiendo el pecado de la carne, también estaba ensuciando los sagrados votos del matrimonio.
La habilidad del poeta de cancionero supone una primera muestra del valor individual frente a los tradicionales discursos de la servidumbre feudal, en los que se establecía el respeto al Señor y a sus dogmas, que consideraban el cuerpo como una parte del demonio. Estos versos del Cancionero de Jorge Manrique son un esbozo de lo que será la subjetividad humanista, es decir, el derecho a la intimidad y la subjetividad propias:
Es amor fuerza tan fuerte
que fuerza toda razón;
una fuerza de tal suerte,
que todo seso convierte
en su fuerza y afición:
una porfía forzosa
que no se puede vencer,
cuya fuerza porfiosa
hacemos más poderosa
queriéndonos defender.
Es placer en que hay dolores,
dolor en que hay alegría,
un pesar en que hay dulzores,
un esfuerzo en que hay temores,
temor en que hay osadía.
Un placer en que hay enojos,
una gloria en que hay pasión,
una fe en que hay antojos,
fuerza que hacen los ojos al seso y al corazón.
Otro elemento de gran importancia en esta poesía es el secreto. Cuando Antonio Machado se enamoró de una mujer casada, Pilar de Valderrama, le escribía poemas en los que la llamaba Guiomar, el nombre de la amada secreta de Jorge Manrique. Frente a la servidumbre, que era solo obediencia, el secreto nos habla de una interioridad, de algo que puede escapar a la mirada de Dios. Cuestión que generó intensos debates en la época y sobre la cual escribió, a finales del siglo xv, Fernando de Rojas La Celestina para decir que a la mirada del Señor no se le escapa nada.
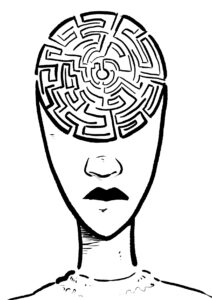
Ilustración de Chiara Dessì
La reivindicación de la subjetividad es también la reivindicación de un cuerpo que no solo puede entenderse como pecado y como amenaza del demonio, sino como una responsabilidad personal. Poetas como Jorge Manrique vienen a decirnos que el amor no es una enfermedad sino algo que constituye nuestra propia subjetividad. En la relación entre medicina y poesía nos encontramos lecturas que, desde un punto de vista tradicionalista, nos dicen que el cuerpo, el amor y la medicina son malos y que lo único que importa es el respeto y el amor a Dios, y otras que afirman lo contrario, que la medicina es un recurso del que puede hacer uso el ser humano para defender su vida y hacerse responsable de ella.
LA CIENCIA EN EL ALTAR
Ese primer esbozo de subjetividad de Manrique se completa en el sujeto humanista de Garcilaso de la Vega, que escribe siendo consciente de su propia subjetividad. Dice en el «Soneto V» de Poemas del alma:
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.
Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.
La subjetividad está moldeada, no por la divinidad, sino por el ser de una dama. Por otro lado, el hábito no es el hábito religioso, sino el de la costumbre de la vida con la amada. Con Garcilaso, el amor deja de ser una enfermedad que destroza el cuerpo y pasa a convertirse en algo propio del ser humano y que este puede, en cierto modo, controlar.
Su poema «Égloga segunda» es una reivindicación del amor renacentista, pero también de la medicina, porque convierte en héroe del Renacimiento a Esculapio, el médico que salvará la vida de don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, gravemente enfermo:
Él luego comenzaba a demudarse
y amarillo pararse y a dolerse.
Luego pudiera verse de travieso
venir por un espeso bosque ameno,
de buenas hierbas lleno y medicina,
Esculapio, y camina, no parando
hasta donde Fernando está en lecho.
Entró con pie derecho, y parecía
que le restituía en tanta fuerza
que a proseguir se esfuerza su viaje […]
Entre los muchos otros ejemplos de reivindicación del progreso científico que existen en la literatura, me gusta especialmente el poema de Manuel José Quintana «A la expedición española para propagar la vacuna en América bajo la dirección de don Francisco Balmis». Después de una sucesión de plagas de viruela, un científico llamado Edward Jenner desarrolla una vacuna [entre 1803-1810] contra la enfermedad. Conocedor de la vacuna, un navegante solidario y experto en medicina, llamado Francisco Balmis, decide emprender una expedición para llevarla hasta los puertos americanos afectados por la viruela. La expedición la cantó Manuel José Quintana, poeta perteneciente al final de la Ilustración, que se convirtió en puente para los liberales dispuestos a luchar contra el absolutismo en el siglo xix. Dice Quintana en su poema:
Jenner lo revelaba a los mortales;
las madres desde entonces
a sus hijos en su seno
sin susto de perderlos estrecharon,
y desde entonces la doncella hermosa
no tembló que estragase este veneno
su tez de nieve y su color de rosa.
A tan inmenso don agradecida
la Europa toda en ecos de alabanza
con el nombre de Jenner se recrea;
y ya en su exaltación eleva altares […]
La modernidad pone en un altar la investigación científica de Jenner, que ha conseguido dar con la vacuna que salva a los hijos y no destroza la piel de las amadas. Este poema de Quintana tiene muchos pliegues y muchas esquinas. También le dice a Balmis que tenga cuidado, pues el mayor peligro para el ser humano no es la enfermedad, sino el propio ser humano:
el hombre impío
encanallado en el error, ciego, envidioso,
será quien sople el huracán violento
que combata con bramidos el noble intento.
QUEVEDO Y OTROS NEGACIONISTAS DEL PROGRESO CIENTÍFICO
Con su literatura rebelde, el autor de La vida del Buscón quiere volver al tradicionalismo medieval, a la sacralización. En su novela, después de contar mil peripecias, dice que el Buscón podrá cambiar de vidas y de lugares, pero nunca de condición, igual que un ciervo nace ya con una condición escrita que no responde a la experiencia de la vida, sino al designio de su Señor.
Quevedo es quizá el poeta que mayores insultos ha dedicado a los médicos, de quienes decía que no solo no sanan nada, sino que nos quitan del vino y, además, nos cobran un dineral:
Haz la cuenta conmigo, doctorcillo:
¿para quitarme un mal, me das mil males?
¿Estudias medicina o Peralvillo?
¿De esta cura me pides ocho reales?
Yo quiero hembra y vino y tabardillo,
y gasten tu salud los hospitales […]
Este tipo de postura ante la ciencia y la ontología va traspasando distintas épocas literarias para llegar hasta el siglo xx, cuando se demoniza la transformación tecnológica y científica y se escribe contra la llegada de la luz eléctrica, la urbanización o la construcción de rascacielos. Por supuesto, frente a quienes denigran las ciudades modernas, están quienes las defiende, como los vanguardistas, que hicieron de la arquitectura un icono de progreso, porque cifraba el poder del ser humano para urbanizar la realidad. Sin embargo, los poetas más conservadores vieron la ciudad moderna como una ofensa. En cualquier caso, la poesía necesita recordar que el progreso no solo debe ser externo y tecnológico, porque resulta necesario un crecimiento interior. «Está muy bien crecer hacia lo ancho y hacia lo largo, pero que no se nos olvide crecer por dentro», dijo a propósito del progreso Juan Ramón Jiménez.
Miguel Hernández unirá en alguno de sus poemas la crítica al desarrollo deshumanizado y el tradicionalismo interior. Aunque la imagen de él que ha llegado hasta nosotros es la de un revolucionario progresista, comprometido en la Guerra Civil con la República, Miguel Hernández tuvo una educación muy tradicionalista, que compartió con su gran amigo Ramón Sijé, y de la que no se apartó hasta acercarse al pensamiento de amigos como Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, María Teresa León y Alberti. Sijé fue uno de los grandes reaccionarios de la época y director de la revista El Gallo Crisis. En 1935, Miguel Hernández publica allí «El silbo de afirmación en la aldea», un poema contra la arquitectura, que era la gran metáfora del progreso utilizada por los vanguardistas, donde denuncia la agresión que provoca la modernidad con la vida urbana, llama a los rascacielos «rascaleches» y critica que quieran elevarse hasta el cielo, pues es una ofensa a la vida tradicional, al campo y al poder de Dios.
Alto soy de mirar a las palmeras,
rudo de convivir con las montañas… […]
¡Ay, cómo empequeñece
andar metido en esta muchedumbre!
¡Ay!, ¿dónde está mi cumbre,
mi pureza, y el valle del sesteo
de mi ganado aquel y su pastura?
Y miro, y solo veo
velocidad de vicio y de locura.
Todo eléctrico: todo de momento.
Nada serenidad, paz recogida.
Eléctrica la luz, la voz, el viento
y eléctrica la vida.
Todo electricidad: todo presteza
eléctrica: la flor y la sonrisa,
el orden, la belleza,
la canción y la prisa.
Nada es por voluntad de ser, por gana,
Por vocación de ser. ¿Qué hacéis las cosas
De Dios aquí: la nube, la manzana,
el borrico, las piedras y las rosas?
Rascacielos: ¡qué risa!: ¡rascaleches!
¡Qué presunción los manda hasta el retiro
De Dios! ¿Cuándo será, Señor, que eches
tanta soberbia debajo de un suspiro?
CIENCIA SIN RAÍZ
Con los poemas de Garcilaso, Quintana y Quevedo, he querido plantear hasta qué punto la reflexión entre la poesía y la ciencia es también una reflexión sobre el ser humano y el sentido del progreso. Este puede entenderse como un mal que envenena la vida humana, como es el caso del primer Miguel Hernández, o como una apuesta por la ciencia y la fe en el futuro. Pero las cosas siempre son más complicadas y, en ocasiones, la poesía nos invita al conflicto y a la complejidad: el progreso y la ciencia son una apuesta fundamental que puede desembocar en la industria de la muerte rápida, en forma de una cámara de gas o de bomba atómica. A partir de la Primera Guerra Mundial, los poetas comienzan a cuestionar una idea de progreso emancipada de la dignidad de los seres humanos que puede poner en peligro sus vidas.
Me gustaría ahora recordar «La aurora», un poema de Poeta en Nueva York, donde todas las metáforas que en el vocabulario lírico y social suelen representar el futuro –el amanecer, la infancia, la luz, la comunión, la salvación, el bautismo, el agua, los ríos…–, todo está envenenado por dentro.
La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.
La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.
Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.
La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.
El poema, escrito en 1929, lleva el título típico de cualquier revista anarquista o revolucionaria de la época. Desde los salmos en la Iglesia católica hasta los símbolos revolucionarios, el amanecer simbolizaba la nueva vida que empieza frente al naufragio, frente a la perdición. En la ciudad de Nueva York, la aurora está envenenada, el aire contaminado y la modernidad se sustenta en frágiles columnas de humo. Lorca también hace una crítica a la arquitectura, que se está haciendo al margen de la estatura del humano y de la naturaleza. Por eso, en las inmensas escaleras hay gemidos y una angustia dibujada de la naturaleza, de los nardos. Y llega la aurora, en forma de hostia, y nadie la recibe en su boca, nadie comulga, porque, si vamos por este camino, no hay mañana ni esperanza posible y la fuerza furibunda de las monedas es un enjambre que taladra y devora a los niños abandonados, algo que está pervirtiendo la infancia, al igual que el símbolo del amor, de la revelación, de la paz –la paloma– se ha convertido en «un huracán de negras palomas». Y se producirá el día de la salvación. Saldremos cada uno por nuestra cuenta, sin comunidad, para comprender que no hay paraísos ni promesas del mañana ni amores deshojados de la margarita, porque todo está sometido a un cieno de números y de negocios deshumanizado, donde los juegos no tienen arte y es mentira eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque los sudores no dan fruto. Todo eso lo condensa Lorca en sus metáforas hasta llegar a estos versos finales, que muestran cuál es la causa primera: «La luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto de ciencia sin raíces».
La luz, la Ilustración, está encadenada por una ciencia que ignora su raíz, que no es otra que la dignidad humana. Las ciencias tienen que trabajar para ella, nos dice Lorca, no para las armas de destrucción masiva, no para los enjambres furiosos de monedas. Cuando se rompe el pacto, acabamos en un «naufragio de sangre». Esto que dejó escrito Lorca en Poeta en Nueva York, que es su libro sobre la crisis de la modernidad, es lo que yo aquí reivindico: el compromiso democrático por el progreso y la dignidad del ser humano y contra las supersticiones y manipulaciones. Unamos ciencia, tecnología y humanidades para preguntarnos cómo estamos.
CICLO DE CONFERENCIAS «CIENCIA, MEDICINA, HUMANISMO»
2024-2025
20.01.25 > 17.03.25
PARTICIPAN MARIANO BARBACID • CARLOS BRIONES • ESTRELLA MONTOLÍO • MARTÍN BARREIRO • IDOIA MURGA
2023-2024
06.11.23 > 24.06.24
PARTICIPAN LUIS GARCÍA MONTERO • JOSÉ RAMÓN ALONSO • LOLA PONS • ARACELI MANGAS • RAQUEL LANSEROS • ELEA GIMÉNEZ
ORGANIZAN FUNDACIÓN LILLY • CÍRCULO DE BELLAS ARTES

